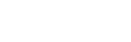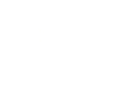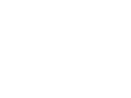Todo empezó con un suéter rosa de acrílico barato: al girar en la lavadora, cientos de miles de microfibras sintéticas se desprendieron y escaparon por el drenaje. Invisible al ojo humano, ese hilo diminuto esquivó los filtros de la planta de tratamiento y encontró una vía directa al entorno natural. Desde allí, su viaje se ha desplegado en múltiples etapas: del drenaje al campo, del campo al suelo vivo, de los organismos al aire, al agua y, finalmente, al interior mismo de nuestro cuerpo.
El fertilizante como puente al campo. En varios países desarrollados, los lodos de depuradora cargados de materia orgánica se emplean como fertilizante agrícola. Pero esos lodos contienen hasta un 1 % de plástico en peso, según The Guardian. Cuando se esparcen sobre los campos, millones de toneladas de microplásticos invaden el suelo junto con los nutrientes. Así, el hilo rosado de aquel suéter barato comenzó a acompañar cada ciclo de cultivo, infiltrándose en la cadena alimentaria mucho antes de llegar a nuestro plato.
El subsuelo en riesgo. La contaminación no se limita a la superficie. Las lombrices de tierra y otros invertebrados los ingieren, confundiéndolos con materia orgánica. Un tercio de estos organismos ya porta microplásticos en su intestino, lo que reduce su peso, daña sus células y compromete su papel vital en la aireación del suelo y el reciclaje de nutrientes. Al debilitar esa base, amenazamos la salud misma de los ecosistemas terrestres.
De la fauna al hombre. Un gusano contaminado sirve de alimento a pájaros, roedores e insectívoros, que a su vez dispersan las fibras al volar o moverse. Estudios han hallado poliéster en los excrementos de erizos y vencejos, y se ha detectado microplástico en la carne, la leche y la sangre de animales de granja. Así, ingerimos en promedio 50 000 partículas plásticas al año. Las fibras han llegado incluso a la placenta humana y al cerebro, sin que aún sepamos a ciencia cierta todos los efectos en nuestra salud y en la de las futuras generaciones.
El aire transporta el plástico. Cuando el suelo se remueve o se seca, los microplásticos quedan expuestos al viento. Millones de partículas pueden viajar cientos de kilómetros y depositarse en montañas remotas, como el Everest, o en parques nacionales de Estados Unidos. En el Ártico, el hielo marino contiene hasta 12 000 partículas por litro, arrastradas desde continentes lejanos por corrientes y sistemas de vientos contaminados.
La agricultura también absorbe el plástico En su forma más diminuta, los microplásticos se fragmentan en nanoplásticos que las raíces pueden absorber a nivel celular. Se han detectado en hojas, tallos y frutos de cultivos como lechuga, trigo y arroz, donde interfieren con procesos esenciales de fotosíntesis y transporte de nutrientes. Cuando ingerimos vegetales, esos nanoplásticos reinician su viaje en nuestro cuerpo.
La responsabilidad corresponde al sistema Desde 1950, hemos producido más de 8 300 millones de toneladas de plástico; hoy, la mayor parte sigue flotando en el medio ambiente. La moda rápida, los envases de un solo uso y la agroindustria asumen muy pocos costos por este legado contaminante. Sin políticas contundentes que penalicen el uso excesivo de plástico y fomenten sistemas circulares reales, el ciclo continuará.
Un llamado a la acción desde el origen. Ese hilo rosa, metáfora de nuestra negligencia, nos recuerda que las pequeñas decisiones cotidianas tienen consecuencias globales y duraderas. Comprender cómo viajan los microplásticos es el primer paso para frenar su avance: exige rediseñar procesos de producción, reforzar el tratamiento de aguas, revisar prácticas agrícolas y, sobre todo, replantear el modelo económico que prioriza la velocidad y el volumen sobre la salud de los ecosistemas y de la humanidad. Sólo actuando antes de que el plástico llegue al drenaje podremos interrumpir esta espiral y dibujar un futuro en el que la contaminación microplástica deje de ser parte inevitable de nuestra biología.